Eukene Lacarra
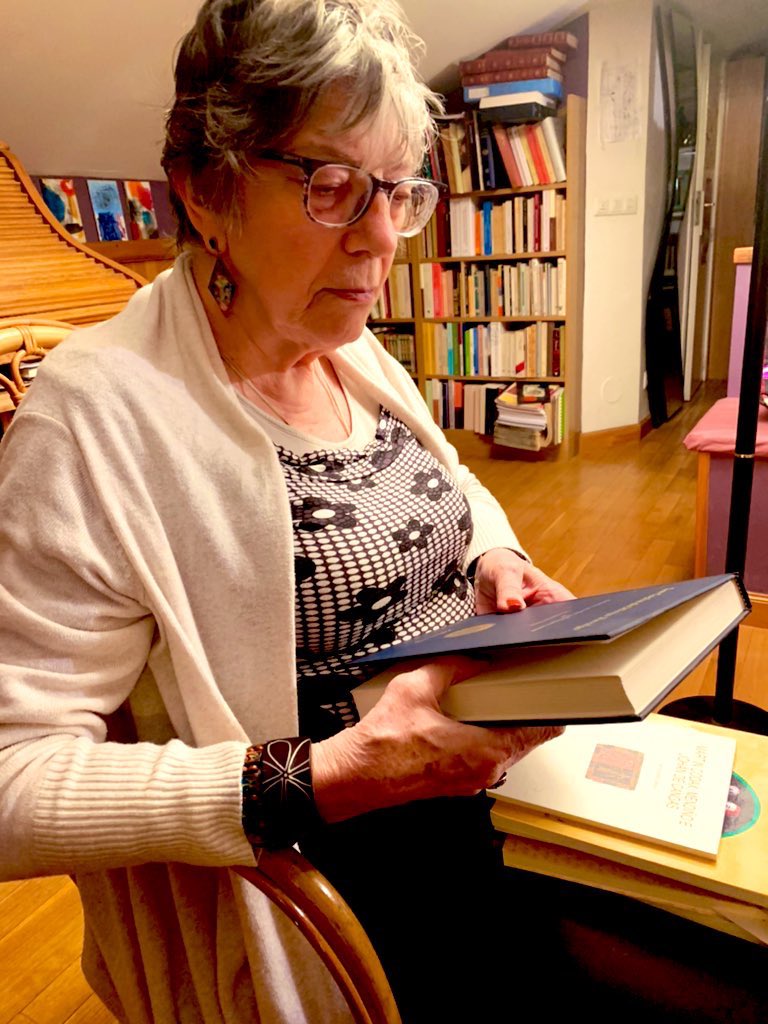
El 2 de junio de 2023 fallecía en Vitoria Eukene Lacarra Lanz (Estella 29 de junio de 1944), o María Eugenia, como la conocíamos todos en la familia. Su vocación filológica podría considerarse tardía, puesto que inició en Zaragoza la carrera de Medicina, que pronto abandonó. Su matrimonio en 1965 con Karl Werckmeister, historiador del arte carolingio, le llevó hasta la Universidad de California en Los Ángeles, donde se doctoró en 1976 bajo el magisterio de Diego Catalán con una tesis sobre el Cantar de mio Cid, reelaborada para su publicación en 1980 (El Poema de mio Cid. Realidad histórica e ideología). En ella ponía en duda el supuesto rigor histórico del Cantar y su datación para estudiar las razones que pudieron conducir a la manipulación de los hechos narrados. Considera la obra “un poema ideológico, en el cual la selección de personajes y acontecimientos, históricos o no, está en función de una nueva ideología que se quiere imponer a la sociedad total” (p. 210). Tras la sorpresa inicial en un panorama hispánico todavía sometido a las tesis pidalianas, la crítica ha asumido hoy gran parte de sus hipótesis. Este interés por la épica le llevó también a cuestionarse la veracidad histórica de la gesta de los Siete Infantes de Lara y a rebatir la hipótesis de que fuera una leyenda del siglo X. Gracias a la lectura de los escasos testimonios conservados y de las prosificaciones épicas destacó el papel asignado a las mujeres, algunas ejemplares, como las del Cantar del mio Cid, el Poema de Fernán González o las Mocedades de Rodrigo, y otras que no lo son tanto, como Urraca o la Condesa Traidora, y a abrir una nueva línea en su investigación, atenta a descubrir las representaciones de mujeres en la literatura española de la Edad Media, las escasas alusiones a la sexualidad femenina o a indagar en el homoerotismo.
Nos enseñó a leer a Celestina, a replantearnos la supuesta ingenuidad de Melibea y a conocer las repercusiones que pudo tener en el texto celestinesco la legislación sobre la mancebía. Su libro es el producto de 12 años de docencia, y también, en gran medida, el resultado de una lectura en voz alta de la obra de Rojas, tal y como aconseja Alonso de Proaza. Subraya la insuficiencia de los análisis críticos que estudian a Celestina y a sus pupilas desde una perspectiva exclusivamente literaria, pues la prostitución, en la obra de Rojas, tiene también importantes raíces históricas. La institución de la mancebía pública de Salamanca, observa Lacarra, "coincide plenamente (1497-1498) con las fechas en las que se compuso Celestina, por lo que la importancia que tiene en la obra la prostitución encubierta no puede ser casual" (p. 28). El conocimiento de este contexto permite entender mejor la decadencia del negocio de Celestina, su mudanza a un barrio de las afueras y su obligada clandestinidad (p. 89)
Su bibliografía, bien conocida por todos los socios, es inabarcable, por lo que parece inútil tratar de glosarla. Pocos son los temas de la literatura medieval, no solo hispánica, sobre los que no haya escrito algunas líneas, desde las cantigas o los juglares hasta la ficción sentimental. Fue pionera en todo (la primera mujer catedrática en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco, de donde después fue nombrada catedrática emérita), innovadora en sus planteamientos y polemista —su afán investigador le llevaba a cuestionarse todas las teorías previas—; su investigación es un ejemplo de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, sin abandonar nunca la claridad y el didactismo, y con la mirada puesta en otras literaturas románicas. Sus intereses previos de medicina asomaban en algunas de sus publicaciones, del mismo modo que la tradición jurídica e histórica familiar. En sus conferencias transmitía un entusiasmo contagioso. Era una mujer muy inteligente, divertida, rompedora y entrañable, que abrió caminos en la investigación a la que echaremos todos de menos.
María Jesús Lacarra